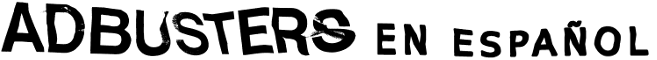Para Rich…
Durante el tiempo de la Ocupación física, cuando un enjambre de periodistas se agolpaba diariamente en el Zuccotti Park de Nueva York, la pregunta común que hacían estas abejas desatadas en su búsqueda de miel era «¿por qué?». ¿Por qué abandonáis vuestra vida para venir aquí, a vivir a la intemperie en un parque junto a un grupo de desconocidos?
Todavía me desconcierta que ninguno de estos reporteros decidiese unirse a la Ocupación, atrincherarse bajo las hojas doradas y retransmitir directamente desde el frente de esta nueva escisión en la inexperiencia americana. Si estos nuevos Edward R. Murrows y Walter Cronkites se hubiesen tomado la molestia de hacer del Zuccotti Park algo más que un paseo dominical bajo la sombra de la Torre de la Libertad, se habrían percatado enseguida de que todos cuantos participaban en la Ocupación física no tenían ninguna vida que dejar atrás. Quienes ocupaban el parque eran refugiados procedentes de una americana tierra de nadie: veteranos callejeros del deambular urbano, jóvenes alternativos sin patria, toda una generación que nació demasiado tarde pero recibió la educación suficiente incluso para rebañar los restos de ese pastel americano que se terminó hace mucho tiempo —y aquellos que intentamos rebañarlos, a pesar de nosotros mismos, pronto nos dimos cuenta de que ya ni tan siquiera quedaban las migajas—. Sí, hubo quien abandonó su vida anterior para irse a vivir a la intemperie del parque, pero esas vidas no eran sino una antesala, un preludio, un purgatorio, una sala de espera sin ventana para la vida: amas de casa que se asfixiaban en sus enclaves de clase media-alta, prometidos cuyo matrimonio era tan solo una variación de la pieza musical que había sido el matrimonio de sus padres, oficinistas a los que el color de la piel les impidió eternamente escapar del Sector A.
Todos llegamos a la ocupación dañados, unos más que otros. Entremezclados en diferentes puntos de la costa de nuestras vidas, nos encontramos mirando fijamente hacia el océano, con el mar deslizándose y huyendo de nuestros pies, con el horizonte a nuestra espalda y, entonces, apareció un barco que nos salvaría, ¡mira, ahí, un barco que nos llevará a todos lejos de aquí! Subí a bordo de ese barco a principios de octubre de 2011, huyendo de un libro titulado Train to Pokipse, de mi identidad de juventud llamada Rami Shamir y de un mundo que declaró abiertamente que ni el libro ni su autor eran bienvenidos. Ese tipo de experiencias, ese tipo de personas están mejor en sus estaciones de partida. En parte a pesar de mí mismo, me las arreglé para mantener parte de mi estación original, seguí trabajando a tiempo parcial en un pequeño restaurante de Brooklyn y, con la ayuda de mentores, amigos y seguidores, finalmente pude publicar con éxito el libro que había arrasado con un tercio de mi vida.
Siempre entendí la mecánica fundamental de la política de forma instintiva. La política tiene lugar única y exclusivamente en dos áreas: en la relación que tenemos con nosotros mismos y en las relaciones que tenemos con los más cercanos a nosotros dentro de la sociedad. Un mundo compuesto por personas que abusan, personas que son objeto de abusos y personas autoabusivas redundará en un mundo que abuse, reciba abusos y sea abusivo consigo mismo. El capitalismo es la manifestación global de tal enfermedad de abuso localizada; es el fluir de una rabia pasivo-agresiva hacia una inacción apática; es la siembra violenta del rechazo, la sospecha y la separación. Amalgamado con los peores defectos humanos —heredados y magnificados a través de repeticiones, innumerables e invisibles, de esos momentos privados que han formado varias generaciones—, el abusivo virus del capitalismo ha llegado, como era lógico, a sus últimas etapas, y ahora invade el planeta en forma de corporativismo institucional.
He aprendido que el remedio más potente contra el capitalismo es, de algún modo, vagar con rumbo hacia eso que Kurt Vonnegut denominó «país de dos». No es sorprendente que las restricciones sociales más virulentas tengan que ver con la rigidez —rigor mortis, al final— de la intimidad emocional, espiritual y sexual entre dos seres humanos. Es aquí, en este país de dos, donde se encuentra la verdadera vía de escape; es aquí donde tiene lugar la verdadera sanación, en nuestras relaciones con nosotros mismos y en las relaciones con los que en esta sociedad están más cerca de nosotros; es solo aquí donde puede ocurrir la mayor, la única y verdadera revolución política: de dos en dos, del uno al otro y, finalmente, por todo lo que hay y lo que vendrá…
Mi amigo dice que, cuando llegue el fin del mundo y se alcen todos los zombis, él se marchará hacia el interior. Adora el campo. Cree que habrá reservas de munición escondidas en las montañas Catskill. Adora el campo. Le pido que por la noche duerma a mi lado porque me ayuda a enfrentarme a todas las sombras. Hasta ahora, ha eludido el tema. Después de todo, él también tiene sus propias sombras…
No revelaré el nombre de mi amigo, como tampoco vertiré en este libro las típicas odas románticas que describen sus atributos físicos. Al igual que yo, él es sumamente inteligente, está muy jodido por su paso por la vida anterior al parque y sufrió el desprecio de los relojeros que dieron forma a aquel tiempo y que lo controlaron. Fuimos, y seguimos siendo, un experimento que se desenvuelve dentro de nuestro bello y, en ocasiones, problemático país, donde estamos poniendo a prueba los mismos límites y definiciones de nuestro altruismo y de nuestra capacidad de amar. El clima es turbulento, furioso, ventoso y salvaje —los días soleados quedan ahogados rápidamente por las tormentas de medianoche—, pero cuando miro hacia atrás veo que los campos avanzan hacia su florecer natural, veo cómo el florecer temprano de las rosas, los tallos de alta hierba recién nacidos, el maíz amarillo y pálido en la distancia, todos vuelven a cultivarse en campos más naturales. Las violetas germinan junto a los gladiolos, los dientes de león vuelan en libertad; la colza modificada y manipulada pasa ante nuestros ojos y, ahora, confederaciones pacíficas de maíz azul y maíz blanco siguen su camino a lo largo de las colinas rojizas.
Han pasado siete meses desde que mis compañeros refugiados y yo intentamos escapar de nuestra americana tierra de nadie. Muchos con los que comencé ya se han ido; algunos se han ido y han vuelto solo para marcharse de nuevo (y luego volver); también han subido al barco nuevos pasajeros, que habían naufragado lejos de tierra firme y se aferraban a tablones carcomidos. El grupo que embarcó originariamente y que permanece a bordo es reducido: cuarenta, tal vez cincuenta…
En los siete meses que pasaron desde la Ocupación, vimos cómo nuestra sociedad y nuestro hogar en Zuccotti eran brutalmente destruidos; nos obligaron a deambular en el exilio invernal; tuvimos que resguardamos en iglesias, casas deshabitadas y albergues hasta que nos vimos frente a sus puertas cerradas; dormimos a la intemperie contra las paredes de bancos y en la herida abierta de la histórica llaga de la esquina de Wall Street con Nassau, así hasta que, una mañana, los megáfonos anunciaron que la ley había llegado y que la ley decía que la ley se podía ir a tomar por saco: de todos modos, ¿qué tienen que ver la toga de un juez y ciertos libros con una pistola y un megáfono? Nos han golpeado, nos han detenido, por bailar, por acariciar perros, por sostener pancartas, por cruzar la calle, por usar los baños, por distribuir folletos. Nos han dejado salir de la cárcel, pero nos han golpeado y detenido de nuevo. Hemos perdido peso, perdido amistades; hemos perdido, parece, el juicio, porque después de siete meses de dolorosa lucha, las leyes se han vuelto más austeras, más severas, más duras, más estrictas, cada vez más abiertamente indiferentes para con la Constitución Americana. Además de nuestro peso, nuestras amistades, nuestro juicio, ¿lo que importa no es que, tras siete meses de ocupación, hemos perdido?
Todos llegamos a la Ocupación dañados, algunos más que otros. Mientras mi amigo y yo nos enfrentamos, huimos y luchamos contra las sombras y los zombis que deambulan por nuestros campos, en muchas ocasiones nos hemos preguntado si fue la creación de nuestro país la que trajo a la vida a estas criaturas. Si nuestro país se disolviese, los zombis se agazaparían tras sus sombras, y las sombras retrocederían hasta las profundidades de la tierra, dejándonos errar entre las inundaciones del monzón en la árida y quebradiza tierra. No, mi amigo y yo estamos aprendiendo que las sombras y sus zombis han estado siempre ahí, intentando alcanzarnos desde sus escondites subterráneos y tomando forma en nuestro entendimiento como semblantes difusos y pesadillas olvidadas mucho tiempo atrás. Sí, mi amigo y yo estamos aprendiendo que hemos traído a estos monstruos con nosotros y que, en el espacio de nuestra tierra y con el esfuerzo de nuestro país, hemos sacado nuestros monstruos a la luz, y ahora que están ahí fuera al fin podemos reducirlos y destruirlos, para que cuando caiga el último atardecer sobre esta tierra podamos partir libremente hacia dondequiera que se encuentre nuestro futuro.
Y, por lo tanto, con esta Ocupación nuestra…
Siete meses de lucha nos han desgarrado los tejidos, cartílagos y huesos y ahora la enfermedad está ahí fuera, haciéndonos frente directamente. Los problemas del subterfugio, que durante tanto tiempo pretendieron surgir como algo diferente a sí mismos —racismo en lugar de clasismo, aburrimiento en vez de desperdicio, recesión y no avaricia incesante— al fin se muestran tal y como son ante nosotros.
Siete meses de Ocupación han conseguido robarnos nuestra capacidad de aducir ignorancia y, de este modo, el elemento más violento se ha esfumado. Ya no hay marcha atrás: o nos detenemos y nos enfrentamos a los problemas ahora, o seguimos adelante como estábamos, pero ahora sin gafas de sol, sin sombrilla, con la quemazón provocada por la tierra ardiente siempre en los ojos y en la piel…
En el momento en que se publica esta obra, mi amigo y yo seguimos cultivando nuestro país, ahora que hemos entendido mejor, según parece, el significado de la lluvia nocturna. Y, aunque mis manos estén encallecidas, le agradezco por convertirme cada día en mejor agricultor. Solo espero que él corresponda a este sentimiento. Se lo preguntaría, pero no parece que pueda encontrarle por el momento.
De hecho, hace días ya que no le veo…