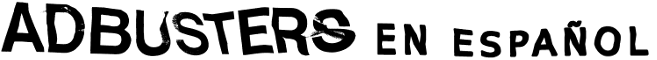Ahora estamos en un callejón sin salida. El capitalismo como lo conocemos se está abriendo por las costuras. Pero mientras las instituciones financieras se tambalean y se derrumban, no hay una alternativa obvia.
La resistencia organizada se encuentra dispersa y se vuelve incoherente. El movimiento de justicia global es una sombra de lo que fue. Por la sencilla razón de que es imposible mantener un crecimiento perpetuo en un planeta finito, es muy probable que, en aproximadamente una generación, el capitalismo deje de existir. Enfrentados a esta perspectiva, la reacción instintiva habitual es el miedo. Nos aferramos al capitalismo porque no podemos imaginar una alternativa mejor.
¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Es normal que los humanos seamos incapaces de imaginar un mundo mejor? La desesperanza no es natural: necesita ser producida. Para entender esta situación, hemos de darnos cuenta de que los últimos treinta años han sido testigos de la construcción de un vasto aparato burocrático que crea y mantiene la desesperanza. En la raíz de esta maquinaria se encuentra la obsesión de los líderes globales por asegurarse de que no exista la percepción de que los movimientos sociales están creciendo o floreciendo, de que nunca se perciba que aquellos que desafían los mecanismos existentes de poder puedan estar ganando. Mantener esta ilusión requiere ejércitos, prisiones, policía y compañías privadas de seguridad para crear un clima predominante de miedo, conformidad patriotera y desesperación. Todas estas armas, cámaras de vigilancia y motores de propaganda son en extremo costosos y no producen nada: son pesos muertos económicos que están arrastrando al fracaso a todo el sistema capitalista.
Este sistema generador de desesperanza es el responsable de nuestra reciente caída financiera en picado y de las interminables listas de burbujas económicas a punto de reventar. Existe para hacer añicos y pulverizar la imaginación humana, para destruir nuestra capacidad de visualizar un futuro alternativo. Como resultado, lo único que nos queda por imaginar es el dinero, y la deuda sube a un ritmo de vértigo, hasta resultar incontrolable. ¿Qué es la deuda? Es dinero imaginario cuyo valor solo puede hacerse realidad en el futuro. El capital financiero es, a su vez, la compra y la venta de esos beneficios imaginarios del futuro. Una vez que se asume que el capitalismo estará ahí para toda la eternidad, la única forma de democracia económica que se puede imaginar es una en la que todos somos igualmente libres para invertir en el mercado. La libertad se ha convertido en el derecho de participación en los beneficios procedentes de la propia esclavitud permanente.
Teniendo en cuenta que la burbuja económica se construyó en el futuro, su estallido hizo que pareciese que no quedaba nada más.
Este efecto, sin embargo, es claramente temporal. Si la historia del movimiento de justicia global nos dice algo, es que en el momento en el que parece que hay una apertura, sea la que sea, la imaginación se desborda. Esto es lo que de hecho ocurrió a finales de los noventa cuando pareció, por un momento, que podríamos estar dirigiéndonos hacia un mundo en paz. Lo mismo ha ocurrido en los últimos 50 años en Estados Unidos siempre que parece que podría instaurarse la paz: surge un movimiento social radical dedicado a los principios de acción directa y la democracia participativa. A finales de los cincuenta fue el movimiento a favor de los derechos civiles. A finales de los setenta fue el movimiento antinuclear. Más recientemente sucedió a escala planetaria y colocó al capitalismo contra las cuerdas. Pero cuando estábamos organizando las protestas en Seattle en 1999 o en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en D.C. en el año 2000, ninguno de nosotros podía soñar con que, en solo tres o cuatro años, el proceso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se derrumbaría, o que las ideologías de «libre comercio» pudieran ser casi en su totalidad desacreditadas y que los nuevos pactos de comercio, como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), serían derrotados. El Banco Mundial claudicó y se acabó realmente con el poder del FMI sobre la mayoría de la población mundial.
Pero está claro que hay otra razón que explica todos estos acontecimientos. Nada atemoriza tanto a los líderes, especialmente a los líderes estadounidenses, como la democracia de base. Cada vez que un movimiento democrático genuino comienza a surgir, particularmente aquellos basados en principios de desobediencia civil y acción directa, la reacción es la misma: el gobierno realiza concesiones inmediatas (de acuerdo, podéis tener derecho a voto) y justo después se empieza a agudizar la tensión militar exterior. Se fuerza al movimiento surgido a convertirse, entonces, en un movimiento antibélico, que suele estar mucho menos organizado de forma democrática. Al movimiento a favor de los derechos civiles se respondió con la guerra de Vietnam; al movimiento antinuclear, con las guerras indirectas en El Salvador y Nicaragua; y al movimiento de justicia global, con la guerra contra el terrorismo. Ahora podemos ver el por qué de la última «guerra»: el esfuerzo condenado al fracaso de una potencia en declive por hacer de su peculiar combinación de máquinas de guerra burocráticas y capitalismo financiero especulativo una condición global permanente.
Ahora está claro que estamos al borde de un nuevo surgimiento masivo de imaginación popular. No debería ser tan difícil. La mayoría de los elementos ya están ahí. El problema consiste en que se nos han retorcido las percepciones durante décadas de propaganda implacable y ya no somos capaces de acceder a ellas. Consideremos el término «comunismo». Pocas veces un término ha llegado a ser tan injuriado. La línea estándar, que aceptamos de manera más o menos irreflexiva, es que el comunismo significa el control estatal de la economía. La historia nos ha mostrado que este sueño utópico imposible simplemente «no funciona». Por lo que entonces, el capitalismo, aunque sea desagradable, es la única opción restante.
Si dos personas están arreglando una tubería y una le dice a otra «acércame la llave inglesa» entonces la otra no le dice «¿y yo qué consigo a cambio?».
De hecho, lo que realmente significa el comunismo es cualquier situación que funcione de acuerdo con el siguiente principio: «de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad». Esta es, de hecho, la forma en que casi todo el mundo actúa cuando se trabaja en común. Por ejemplo, si dos personas están arreglando una tubería y una le dice a otra «acércame la llave inglesa» entonces la otra no le dice «¿y yo qué consigo a cambio?». Y esto es cierto incluso si resulta que quien te contrata es Bechtel o Citigroup. Se aplican los principios del comunismo porque son los únicos que en verdad funcionan. Esta es también la razón por la que países o ciudades enteras vuelven a alguna forma de comunismo para hacer frente a desastres naturales o colapsos económicos. En estas circunstancias, los mercados y las cadenas de mando jerárquicas son lujos que no nos podemos permitir. Cuanta más creatividad sea necesaria y cuantas más personas tengan que improvisar ante una determinada tarea, más probable será que el comunismo resultante sea igualitario. Es por eso que hasta los ingenieros informáticos más conservadores que intentan desarrollar nuevas ideas de software tienden a formar pequeños grupos democráticos. Es solo cuando el trabajo se vuelve estandarizado y aburrido (pensemos en las cadenas de producción de las fábricas) cuando más posible se hace imponer el autoritarismo, incluso las formas fascistas de comunismo. Pero el hecho es que incluso las compañías privadas están organizadas de forma interna de acuerdo a principios comunistas.
El comunismo ya está aquí. La cuestión es cómo democratizarlo aún más. El capitalismo, a su vez, es solo una posible manera de gestionar el comunismo, y cada vez está quedando más claro que es harto desastrosa. Es evidente que debemos ir pensando en una alternativa mejor, preferiblemente una que no nos obligue a andar saltando a la yugular del vecino sistemáticamente.
El capitalismo no es solo un mal sistema para gestionar el comunismo, sino que además se desmorona periodicamente.
Todo esto hace que sea mucho más fácil entender por qué los capitalistas están dispuestos a invertir tantos recursos en la maquinaria de la desesperanza. El capitalismo no es solo un mal sistema para gestionar el comunismo, sino que además se desmorona periodicamente. Y cada vez que lo hace, aquellos que se benefician de este sistema nos tienen que convencer a todos los demás de que no existe otra alternativa que volver a arreglarlo para que todo vuelva a estar como antes.
Los que desean derribar el sistema han aprendido por amarga experiencia que no podemos depositar nuestra fe en los estados. En cambio, la pasada década ha sido testigo del desarrollo de miles de formas de asociaciones de ayuda mutua. Hay ejemplos que se extienden desde diminutas cooperativas hasta enormes experimentos anticapitalistas, de fábricas ocupadas en Paraguay y Argentina a plantaciones de té autoorganizadas o colectivos pesqueros en India, de institutos autónomos en Corea a comunidades insurgentes en Chiapas y Bolivia. Estas asociaciones de campesinos sin tierra, ocupantes urbanos ilegales y alianzas vecinales, aparecen más o menos en todas aquellas partes donde el poder estatal y el capital global parece que miran temporalmente hacia otro lado. Estas personas probablemente carezcan de una unidad ideológica, muchas no son ni conscientes de la existencia de las demás, pero todas ellas están marcadas por un deseo común de romper con la lógica del capital. «Las economías de la solidaridad» existen en cada continente, en al menos 80 países diferentes. Nos encontramos en el punto en que podemos comenzar a concebir estas cooperativas tejiéndose juntas a nivel global y creando una civilización insurgente genuina.
Estas alternativas visibles dinamitan la inevitabilidad de la solución de parchear el sistema para que recupere su forma previa al colapso; es por eso que se vuelve un imperativo, en aras de la gobernanza global, el suprimir estas alternativas o, al menos, garantizar que nadie sepa de ellas. Ser consciente de las alternativas nos permite ver todo aquello que ya estamos haciendo con una nueva luz. Nos damos cuenta de que ya somos comunistas cuando trabajamos en proyectos comunes, ya somos anarquistas cuando resolvemos problemas sin recurrir a abogados o policías, ya somos revolucionarios cuando hacemos algo nuevo de verdad.
Se podría objetar: una revolución no puede limitarse a esto. Es cierto. En este sentido, los grandes debates estratégicos acaban de empezar. Me atrevería, no obstante, a hacer una sugerencia. Durante al menos 5 000 años, antes de que capitalismo siquiera existiese, los movimientos populares han tendido a concentrarse en las luchas por la deuda. Existe un motivo para ello. La deuda es el medio más eficiente jamás creado para hacer que las relaciones fundamentalmente basadas en la violencia y la desigualdad parezcan moralmente correctas. Cuando este truco deja de funcionar todo estalla, como ocurre ahora. La deuda se ha revelado a sí misma como la mayor debilidad del sistema, el punto que lo hace caer en barrena. Pero la deuda también permite un sinfín de oportunidades para la organización. Algunos hablan de la huelga de los deudores o el cártel de los deudores.
Quizá sí, pero al menos podemos empezar con una promesa contra los desahucios. Barrio por barrio podemos comprometernos a apoyarnos mutuamente si se nos expulsa de nuestras casas. Este poder no solo reta a los regímenes de la deuda, sino que desafía el fundamento moral del capitalismo. Este poder crea un nuevo régimen. Después de todo, una deuda es solo una promesa y el mundo está lleno de promesas rotas. Pensemos en la promesa hecha a nosotros por el Estado: si abandonamos cualquier derecho a gestionar colectivamente nuestros propios asuntos, se nos proporcionará la seguridad vital básica. Pensemos en la promesa hecha por el capitalismo: podemos vivir como reyes si estamos dispuestos a comprar mercancía en nuestra propia subordinación colectiva. Todo se ha venido derrumbando. Lo que permanece es lo que somos capaces de prometernos entre nosotros directamente, sin la mediación de las burocracias políticas y económicas. La revolución comienza preguntándonos: ¿qué tipo de promesas nos hacemos entre nosotros los hombres y las mujeres libres y cómo, realizándolas, empezamos a cambiar el mundo?